Las contradicciones del agronegocio paraguayo en el marco de las negociaciones Mercosur-UE. ¿Qué está en juego?
"Este trabajo se trazó como objetivo general analizar las contradicciones entre los intereses del agronegocio paraguayo y las reconfiguraciones de las reglas del comercio internacional en términos ambientales y sociales en el marco de las negociaciones Mercosur- UE, y las tensiones que generan las mismas en el presente escenario crítico".
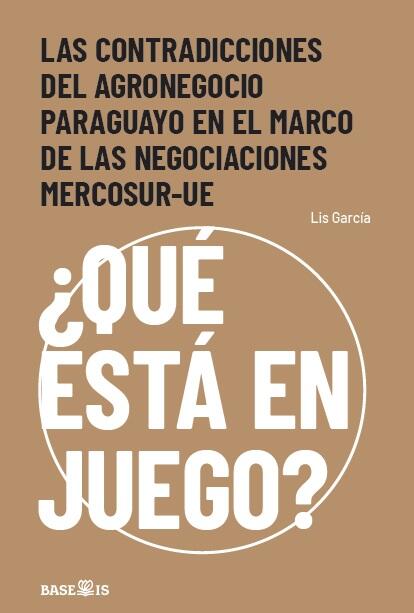
Desde mediados de 2023 y a lo largo del año 2024, los gremios del agronegocio en Paraguay –principalmente la Unión de Gremios de la Producción (UGP) y la Asociación Rural del Paraguay (ARP)– realizaron varias declaraciones públicas en respuesta al Reglamento 2023/1115 del Parlamento Europeo, relativo a la comercialización con el mercado de la UE de materias primas y productos asociados a la deforestación y la degradación forestal. Entre estos se encuentran la carne de vaca, la soja y otros.
Las principales calificaciones y acusaciones de los gremios hacia la reglamentación europea han sido una triste repetición de los mismos argumentos que suelen oponer a cualquier tipo de control sobre su negocio, en cuanto se plantea frenar el impacto de su modelo sobre el cambio climático, la deforestación, establecer justicia tributaria a través de mínimos impuestos, o controlar sus títulos de propiedad. Da cuenta de una práctica sostenida en intereses minoritarios.
En Paraguay, no es la primera vez que los gremios del agronegocio disparan contra la UE y/o Tratados Internacionales. Ya en el 2021, habían solicitado la censura de un documental que denunciaba la contaminación debida al uso masivo de plaguicidas; el año 2023, uno de sus voceros (Parlamento Agro, declarado “provida”), se pronunció a favor de la rescisión del convenio de cooperación educativa del Estado paraguayo con la UE. También se puede recordar su argumentación falsa contra el Acuerdo de Escazú (relativo al Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe) en 2018; así como las repetidas negaciones (ante la ONU y la FAO, hasta que lleguen financiamientos “verdes”) de la producción de gases de efecto invernadero (GEI) por parte de la ganadería (metano) y la deforestación.
Los gremios argumentan que el Reglamento consiste en violaciones a la soberanía nacional y a las leyes, además de reflotar una vez más la tesis de que “son los pequeños productores los principales afectados”, presentándose así como representantes del campesinado, cuando son en realidad defensores del latifundio expulsor de dicho campesinado. A lo largo del periodo mencionado, no faltaron las denuncias a la UE por “injerencia” e “intromisión” en la “soberanía jurídica” del país, además de la “arbitrariedad” de la decisión y de las “hipocresías y falsedades” de las cuales serían víctimas por parte del sector del agronegocio, el cual fue apoyado a través de declaraciones del gobierno vía el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), la Cancillería, así como el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
Frente a ello, una hipótesis que sostiene esta investigación consiste en que la bronca actual del agronegocio paraguayo con el Reglamento 1115/2023 de la UE tiene que ver con tres aspectos fundamentales que se propone analizar en este material: i. Su posición dependiente dentro del MERCOSUR; ii. Su sistemático rechazo a implementar reglas mínimas de cuidado de la naturaleza y de los territorios; iii. Su negación a modernizar y transparentar su sistema de negocios, este último aspecto relacionado con los dos anteriores.
Los debates sobre la aplicación de sus normas ambientales y sociales que afectarían todos los movimientos comerciales con el bloque europeo se dieron de manera concomitante a negociaciones sobre el tratado UE-Mercosur. Los tres aspectos que conforman la hipótesis presentada se encuentran en el centro de los posicionamientos actuales y las argumentaciones (cambiantes y contradictorias) en el marco de las negociaciones del acuerdo del Tratado comercial entre el MERCOSUR y la UE, cuyo fin oficial fue anunciado por segunda vez en diciembre de 2024, tras el anterior anuncio de cierre de estas opacas negociaciones de la mano de gobiernos conservadores. Una semana antes, en noviembre de 2024, se aprobó la postergación por un año de la aplicación de este Reglamento, tras la presión ejercida desde los sectores vinculados a la agroexportación en el Mercosur, y sectores de derecha y ultraderecha europea.
Esta decisión fue rechazada por grupos ambientalistas a nivel internacional. Este proceso visibiliza que el rechazo del Reglamento por parte del sector agroexportador del Mercosur coincide con los intereses en la aprobación del tratado UE-Mercosur, en una defensa de las actividades extractivistas, especialmente de la soja y la ganadería.
Esta posición fue compartida con ciertos matices, tanto por las autoridades nacionales como de la región, a través de declaraciones oficiales gubernamentales y, especialmente, desde el Consejo Agropecuario del Sur (CAS), junto con los grupos de trabajo sobre Agricultura del Mercosur, y otros espacios de articulación entre este sector y diversas instancias gubernamentales nacionales y regionales.
Cabe destacar que la mayor parte de la deforestación en el Cono Sur se vincula a la producción de materias primas agropecuarias, especialmente soja y carne. La oposición a este Reglamento reviste especial gravedad considerando que en los últimos 30 años (1990- 2020) se han perdido millones de hectáreas de bosques debido a la ampliación de la frontera agropecuaria. En este periodo temporal, Paraguay perdió 9,4 millones de hectáreas, mientras tanto Brasil, país que alberga el 53.3 % de los bosques de toda la región, ha perdido 92,3 millones de hectáreas y Argentina 6,6 millones (FAO 2021). Esta pérdida ha sido la principal causa de reducción de la biodiversidad a nivel no solo regional, sino mundial (Ritchie, Rosado, and Roser 2022).
Las prácticas extractivistas de la región obtuvieron legitimidad institucional en los países articulados en torno al CAS, a pesar del último informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés)16, respecto al crucial papel que tienen los bosques en la preservación de la diversidad biológica, en la generación de sustento y medios de vida de las poblaciones, además, dentro del ciclo global del carbono, la mitigación producida hacia el cambio climático (Deutsche Umwelthilfe et al. 2023). El extractivismo sojero y cárnico ha avanzado sin importar la posición ideológica de los diferentes gobiernos que se han sucedido en los últimos 30 años en la región.
Si bien quedan algunos pasos previos para la firma de este Acuerdo, en un escenario marcado por tensiones en los diferentes bloques, este proceso plantea un espacio comercial y político de negociación con distintas expresiones de relaciones de fuerza, en un contexto de profunda crisis ecológica con implicancias directas en la organización social de la vida. En tal sentido, este trabajo fue pensado inicialmente como un informe corto que analizara las contradicciones del agro paraguayo ante el reglamento de la UE. Sin embargo, se ha decidido tratar el tema en forma más profunda, por ser una ilustración de numerosas características de las relaciones del sector del agronegocio en distintos espacios o dimensiones: el Estado, la gobernanza multinacional, los medios de comunicación, la naturaleza.
El entrelazamiento de estas dimensiones en el marco del presente conflicto circunscrito en el plano del comercio internacional, da cuenta de la radical modificación que se dio en cuanto a las condiciones de negociación entre los bloques en el marco del Acuerdo Mercosur-UE, a través de los años, y permiten caracterizar no solo la coyuntura, sino también la complejidad de las tramas que caracterizan al presente y, probablemente, marque las tendencias de los siguientes años.
Uno de los elementos que da cuenta de las transformaciones acontecidas en el plano de la geopolítica global es la emergencia de China como potencia económica mundial, junto con el fortalecimiento económico de los países que forman parte de los BRICS. En efecto, desde 2010, China desplazó a la Unión Europea como el segundo principal origen de las importaciones regionales de bienes, y en 2017 hizo lo propio como el segundo principal destino de las exportaciones (CEPAL 2023). Este proceso ha tenido como consecuencia la disputa comercial sostenida entre China y los Estados Unidos. Esta disputa ha provocado crecientes tensiones cuyas expresiones más agudas se pueden ver en los conflictos bélicos: por un lado, la guerra Rusia–Ucrania, la cual amenaza la estabilidad e institucionalidad global, y además tiene un impacto significativo en el reacomodamiento del marco político e institucional en el cual se desenvolverá el comercio, así como las inversiones y la cooperación internacional en los próximos años.
Por otro lado, el genocidio del pueblo palestino por parte de Israel, y el ataque de este Estado a otros países de la región del Medio Oriente. Este trágico escenario desarrollado tras la pandemia del Covid-19 se respalda en alianzas y pertenencias geopolíticas entre bloques en pugna cada vez más claramente definidos. Además, este es un escenario atravesado por una crisis ecológica sin precedentes, la cual representa amenazas cada vez más significativas en la provisión de alimentos y energía, y tiene una influencia significativa en el flujo de las inversiones y el comercio internacional. Va de la mano de una transición energética que implica a su vez profundas transformaciones en el plano tecnológico, e impacta en transformaciones también profundas sobre los mecanismos de producción y reproducción de la organización social.
Este contexto es caracterizado por la CEPAL (2023) como el despliegue de una crisis en cascada, atravesada por un crecimiento ralentizado de las economías y el comercio; crecientes niveles de desigualdad, con agudización de las brechas de género, y la destrucción del medio ambiente, con consecuencias posiblemente catastróficas para la humanidad (CEPAL 2023). El cambio climático –junto con la transición energética– afecta en la actualidad a todos los aspectos de la gobernanza y la sociedad. Un hito que ha servido como acicate en la toma de conciencia respecto a la gravedad del cambio climático por parte del pensamiento científico-tecnocrático constituyó el informe de 2018 del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés). El mismo utilizó por primera vez un lenguaje alarmante, exigiendo un cambio amplio e inmediato: “transiciones rápidas y de gran alcance en los sistemas energéticos, terrestres, urbanos y de infraestructuras (incluidos el transporte y los edificios) e industriales”, y añadía que tales “transiciones de los sistemas no tienen precedentes en términos de escala, pero no necesariamente en términos de velocidad, e implican profundas reducciones de emisiones en todos los sectores... No hay precedentes históricos documentados de su escala” (IPCC,
2018).
En este sentido, las potencias económicas mundiales tales como Estados Unidos y China han reconocido la importancia de reducir las emisiones de carbono como parte de la transformación económica sin precedentes, implicada en las consecuencias de la crisis ecológica y la concomitante transición energética que se encuentra en curso. Además, en términos concretos, el aprovisionamiento de alimentos, energías y minerales críticos para la transición energética, tienen una importancia cada vez más estratégica.
Por ello se han vuelto centrales las decisiones políticas, las regulaciones institucionales, los patrones de interacción entre Estado y economía. En el campo del comercio internacional y la política exterior, ello se visibiliza en la incorporación de medidas económicas tendientes a enfrentar las consecuencias de la crisis ecológica y climática, que se incorpora cada vez con más fuerza en una narrativa signada por la “seguridad nacional”, medidas proteccionistas y diferentes estrategias tendientes al control de materias primas fundamentales para la transición energética.
A su vez, adquieren una importancia fundamental las disputas llevadas adelante a partir de luchas socioambientales en relación con la disponibilidad y uso de los bienes comunes de la naturaleza, considerando el control de los territorios estratégicos. De tal manera, otra de las características del contexto bajo el cual se desarrolla la negociación entre la UE y el Mercosur representa la búsqueda de internacionalizar algunas de las medidas contenidas en los programas y metas establecidas en el Pacto Verde Europeo, a través de normas relacionadas con la deforestación incorporada en las importaciones de productos agroindustriales, así como las destinadas a imponer un ajuste de carbono en frontera, y las denominadas cláusulas espejo en regulaciones vinculadas con la salud y el medio ambiente.
En este marco de creciente complejidad en las relaciones de producción a escala global, este trabajo busca de manera sintética estudiar las contradicciones y las características de la situación de dependencia de la cual forma parte el ejercicio de reproducción de hegemonía por parte del sector del agro, así como su carácter neoliberal, en el marco del comercio internacional caracterizado por las consecuencias de la sumatoria de las crisis: climática, ecológica, económica, política, alimentaria, energética, etc. Para el efecto, se trazó como objetivo general analizar las contradicciones entre los intereses del agronegocio paraguayo y las reconfiguraciones de las reglas del comercio internacional en términos ambientales y sociales en el marco de las negociaciones Mercosur- UE, y las tensiones que generan las mismas en el presente escenario crítico.
Para analizar esos aspectos es necesario, en un primer momento, caracterizar el Acuerdo UE-Mercosur que está construyéndose desde hace más de 20 años, así como el reglamento 2023/1115 del Parlamento Europeo, relativo a la comercialización con el mercado de la UE de determinadas materias primas y productos asociados a la deforestación y la degradación forestal. En un segundo momento, se analiza el MERCOSUR en la actualidad y los posicionamientos existentes en términos políticos frente al Acuerdo UE–MERCOSUR, para luego indagar más sobre las reacciones del sector Agro del Paraguay. Finalmente, la última parte del estudio está dedicada al análisis de la problemática ambiental y climática, caracú de las polémicas en los medios, y sobre todo y más allá del reglamento de la UE, principal desafío humano para las próximas décadas.
- Para descargar el informe completo (PDF), haga clic en el siguiente enlace:
Fuente: Base IS

