Paradojas de la transición energética en Chile: conflictos socioambientales y energías "renovables"
El debate energético en el mundo y en el contexto chileno ha venido resonando en los últimos años, tema que ha acarreado consigo diferentes dimensiones respecto de la crisis socioecológica latente en las regiones del Sur global. En el presente informe se pretende dimensionar las implicancias de los modos en que operan las políticas de transición energética a través de los conflictos socioambientales, en contraposición a la instauración de proyectos de energéticos renovables no convencionales.
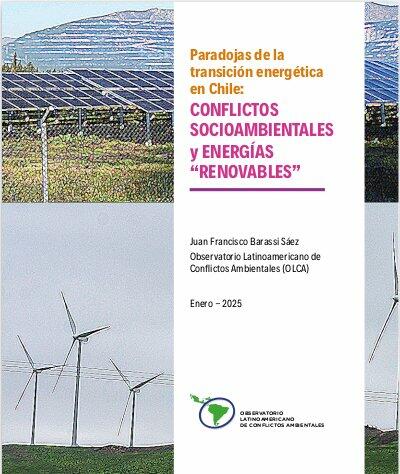
Estas discusiones se encuentran en la palestra político-económica, particularmente cuando los discursos ecológicos, territoriales y de reivindicación de derechos, cuestionan la viabilidad de salvaguardar la vida en el diseño institucional, una y otra vez se evidencia que la prioridad del modelo es cuidar las inversiones antes que la naturaleza y los modos de vida, aunque estos siempre son invocados en el relato como la justificación de los proyectos energéticos.
Un eje de este relato, son las políticas estatales y normativas, orientadas a la reducción de emisiones de carbono, orquestada desde organismos internacionales, como veremos más adelante. Dentro de este contexto se reconoce el sector energético como la industria más contaminante, considerando las dinámicas de mercado abocadas a un consumo permanente de energía a gran escala (mega industria, transporte minería), donde los usos de hidrocarburos priman por sus bajos costos.
A este efecto, es la denominada “transición energética” a la que se apunta como horizonte desde el Norte Global, y en la que en los últimos años Chile ha buscado posicionarse como un actor clave dentro de este proceso. Es sabido que desde los distintos gobiernos y las empresas se ha buscado implementar esta transición como parte del plan de descarbonización de la matriz energética del país. Actualmente, esto se traduce en un fortalecimiento de proyectos energéticos renovables no convencionales
(ERNC) en función de estas políticas estatales en alianzas público-privadas, las cuales comienzan a figurarse a través de narrativas de un desarrollo “sustentable” en diferentes escalas. En el último tiempo esto se ha traducido en el lanzamiento de la Estrategia Nacional del Hidrógeno Verde (ENHV) –tema que en concreto abordaremos más adelante por su proyección energética– y ya más recientemente en la Estrategia Nacional del Litio (ENL) como compromisos dentro de estas políticas “ecologistas” de gobierno.
Hoy en día esta oleada de proyectos ERNC ha mostrado la otra cara respecto de los impactos alusivos a la instalación de estas nuevas tecnologías solares y eólicas, esenciales para las políticas y discursos “sustentables” orientados a la exportación de energía. Las modificaciones en los entornos rurales por cientos de hectáreas de paneles fotovoltaicos hacia el norte del país, o bien de un centenar de torres aerogeneradoras en el centro sur y en el extremo sur, han despertado preocupaciones de las comunidades habitantes de estos territorios por una serie de impactos y afectaciones silenciosas en sus medios de vida. Organizaciones medioambientales y comunidades territoriales han llevado a cabo una permanente lucha por visibilizar la profundización de este modelo económico, el cual basado en la reorganización de las dinámicas extractivas de los bienes comunes avalados por políticas “ecologistas”, se percibe como otro nicho de mercado que conlleva una (re)adaptación y proliferación del capital a costa de los territorios del Sur global.
Al respecto, en el presente informe se pretende dimensionar las implicancias de los modos en que operan las políticas de transición energética a través de los conflictos socioambientales, en contraposición a la instauración de proyectos de ERNC. Aquí se analizan los impactos asociados de estas nuevas narrativas del desarrollo sustentable en la promoción de la transición energética, y cómo los impactos locales y la articulación de diferentes organizaciones y comunidades, logran entreverse dentro de este contexto como una arista clave para dar a conocer otros relatos desde los territorios, propiciando luchas socioambientales que permiten evidenciar la paradoja neoliberal de la transición energética. El horizonte de todo este ejercicio se encamina a poder desarrollar herramientas analíticas y de agencia desde y para las comunidades afectadas. Herramientas que desde una postura postextractivista contribuyan a la articulación de organizaciones locales, así como a levantar políticas urgentes frente a la profundización del modelo económico-exportador en pleno Capitaloceno.
El informe parte por contextualizar la transición energética como proceso intergubernamental a escala global, y cómo este se ha ido materializando por medio de diferentes mecanismos de “mitigación” para afrontar la crisis climática. Seguido de ello se busca explicar cómo este proceso se halla inmerso en nuestro país como epítome de una intrincada alianza pública-privada para desarrollar nuevas tecnologías de producción energética, en tanto la continuación de un modelo extractivo-exportador, avalado por políticas “verdes”. Con ello se da paso a territorializar estas discusiones y contradicciones de la transición energética respecto de los impactos que suscita la instalación de miles de hectáreas de energías renovables no convencionales, particularmente aquellas de tecnologías solares y eólicas, actualmente muy en boga en nuestro país. A partir de ello se confeccionó una base de datos a escala nacional sobre las ERNC y se realizó una investigación en terreno: Catemu región de Valparaíso y Los Ángeles-Negrete, región del Bio-bio, ambos territorios nos permiten visibilizar los impactos directos e indirectos sobre las comunidades por la incidencia de proyectos ERNC.
- Para descargar el informe (PDF), haga clic en el siguiente enlace:
Fuente: Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales - OLCA

